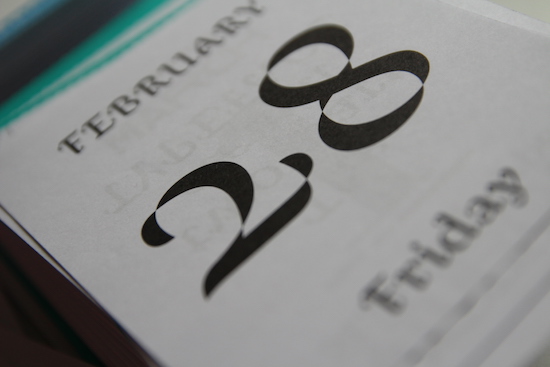Cuenta la leyenda que si los cuervos de la Torre de Londres abandonaran la fortaleza, la Torre Blanca, caería y también la Monarquía británica. Es conocido, sobre todo por la Historia, que los británicos nunca se han andado con tonterías ni les han dolido prendas para tomar decisiones drásticas, máxime si la Monarquía anda por medio, así que para evitar el peligro cortan las plumas remeras a los cuervos de la Torre de Londres. Por si acaso.
Mutilación aparte, los cuervos viven a cuerpo de rey. Desde los tiempos de Carlos II, en el s. XVII, están protegidos por decretos reales que dictan sus cuidados y mantenimiento. Son atendidos con todo el esmero por el Raven Master, “Maestro de los cuervos” y nadie más se les puede acercar. En el siglo XVIII su dieta consistía en lo mejorcito del momento, carne y una jarra de cerveza. Hoy en día su dieta es más equilibrada y consiste en 170 g. de carne cruda al día y galletas de ave empapadas en sangre. Y de vez en cuando una rata.
Cuando se produjo la epidemia de gripe aviar en el año 2006, se construyeron unas pajareras especiales y los pájaros fueron encerrados por primera vez en su historia para evitar un posible contagio.
Los cánones dictan que los cuervos guardianes de la Torre deben ser seis y uno de repuesto. Actualmente hay nueve, que más vale que sobre que no que falte. Sus nombres son: Porsha, Erin, Merlina, Munin, Hugine, Rocky, Gripp, Jubilee y Bran (suponemos que en honor a Bran, el Rey Cuervo, cuya cabeza se supone enterrada en la Torre de Londres).
Con o sin plumas remeras, de vez en cuando se produce alguna “fuga”. El Cuervo Grog desapareció tras ser visto por última vez en un pub del East End y al cuervo George tuvieron que “despedirle” porque se comía las antenas de televisión. Recientemente el cuervo Munin se escapó y fue encontrado cinco días más tarde en Greenwich. Pero no hay problema, la Monarquía está a salvo mientras no se “fuguen” todos a la vez.
Los cuervos de la Torre de Londres son una excepción en la relación entre humanos y córvidos. El cuervo aparece en leyendas de prácticamente todas las culturas y tiempos, y casi siempre identificado con fuerzas maléficas y de mal augurio. Quizá, por un intento del ser humano de no reconocer que otra especie pueda ser inteligente.
Y lo cierto es que estos animales son una de las especies más inteligentes del planeta.
Son muy hábiles en la resolución de problemas, tienen intuición, son capaces de aprender y enseñar lo aprendido a otros cuervos, pueden reconocer diferentes voces de otras especies, también las humanas y de reconocer individuos sin problemas. Y hasta saben contar.
Son muy juguetones, les gusta divertirse e inventan juegos para ello. En internet se pueden encontrar numerosos ejemplos, no hay más que asomarse por YouTube, donde podemos ver, videos de cuervos practicando actividades tan curiosas como “snowboard” sobre la nieve de los tejados. En la Torre de Londres cuentan que tuvieron un cuervo que se tumbaba sobre su espalda y jugaba a hacerse el muerto.
Son tan inteligentes que saben cómo “aprovecharse” de otras especies para que trabajen para ellos. Cuando encuentran carroña suelen atraer con sus graznidos (llamar) a animales más grandes que ellos, como los lobos, para que “empiecen” la carne, desgarrándola y haciéndoles a ellos más fácil el posterior atracón.
Los cuervos se adaptan rápidamente a cualquier cambio en el entorno, lo que les ha permitido convivir con nosotros en las ciudades e incluso encontrar en ellas grandes oportunidades.
Un estudio realizado por el investigador Nicola Clayton, de la Universidad de Cambridge, probó que los cuervos tienen una capacidad de resolución de problemas y una inteligencia y patrones de comportamiento similar a los niños de hasta 8 años. El experimento consistía en reproducir el problema planteado por la fábula de Esopo, “la jarra y el cuervo”. La fábula cuenta la historia de un cuervo muerto de sed que encuentra una jarra con agua pero con el nivel tan bajo que no puede beber. Para resolver el problema, el cuervo deja caer piedras dentro de la jarra hasta que consigue subir el nivel del agua y beber. En el experimento de Nicola Clayton los animales podían elegir entre objetos de diferente peso, piedras y trozos de espuma de poliestireno. Los cuervos averiguaron sin problemas qué era lo que tenían que echar en el agua y fueron capaces de resolverlo de la misma manera que el protagonista del cuento.
Otro estudio, recientemente publicado en Nature Communications corrobora que los cuervos poseen una Teoría de la Mente básica y son capaces de pensar de forma abstracta y cambiar su comportamiento según lo que perciben.
Joshua Klein, hacker y escritor, ha estudiado durante años a los cuervos y para demostrar su inteligencia ha construido una “Máquina expendedora de cacahuetes para cuervos”. Los cuervos aprendieron a buscar monedas en el suelo, introducirlas en la máquina y esperar a que salieran los cacahuetes.
Joshua Klein participó en TED 2008 con una charla en la que relataba su experiencia y todo lo que había aprendido sobre los cuervos. Y hace una propuesta interesante ¿se puede entrenar a los cuervos para que trabajen para nosotros, por ejemplo, recogiendo basura?
Merece la pena ver la charla para darnos cuenta de hasta qué punto los cuervos son una de las especies más inteligentes y fascinantes de la Tierra, homo sapiens incluido.
Procedencia de las imágenes y vídeos:
- Raven on Tower Green (Historic Royal Palaces):
http://hrp.newsteam.co.uk/images-archive/raven-on-tower-greena01899.aspx - Raven Master (Historic Royal Palaces):
http://hrp.newsteam.co.uk/images-archive/raven-mastera02005.aspx - Joshua Klein sobre la inteligencia de los cuervos
https://www.ted.com/talks/joshua_klein_on_the_intelligence_of_crows?language=es